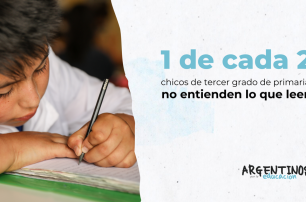Durante las últimas semanas leímos con mi hija, de cinco años, Las aventuras de Pinocho, la célebre ―historia de un títere‖ que Carlo Collodi publicó en el Giornale dei bambini entre 1882 y 1883. En muchos aspectos es una alegoría profética de la situación educativa de la Argentina contemporánea.
―—Voy a vivir a un país… que es el país más bonito de este mundo; ¡una verdadera Jauja!…
—¿Y cómo se llama?
—Se llama el «País de los juguetes». ¿Por qué no vienes tú también?
—¿Yo? ¡No, yo no!
—¡Te equivocas, Pinocho! Créeme que, si no vienes, te arrepentirás. ¿Dónde quieres encontrar un país más saludable para nosotros, los chicos? Allí no hay escuelas, no hay maestros, no hay libros. En ese bendito país no se estudia nunca. El jueves no hay escuela; y cada semana tiene seis jueves y un domingo. Piensa que las vacaciones de otoño empiezan el primero de enero y terminan el último día de diciembre. ¡Por fin un país como verdaderamente me gusta a mí! ¡Así deberían ser todos los países civilizados!…‖
Así hablan Pinocho y su amigo ―Torcida‖ poco antes de subir al carro tirado por extraños burros con zapatillas en el que un simpático hombrecillo los llevará al ―país de los juguetes‖, un país compuesto exclusivamente por niños.
Protegido por la oscuridad, el siniestro cazador de menores, que nunca duerme, atraviesa los márgenes de la ciudad seduciendo a los pequeños desamparados. Los trata zalameramente, les promete felicidad. Pero es cruel e implacable: su plan es despojarlos de la educación, convertirlos en asnos y venderlos en el mercado.
La historia enseña a los niños que el esforzado camino del conocimiento y la virtud está acechado por estafadores taimados e inescrupulosos que intentarán aprovecharse de los ingenuos. Pero entre éstos, además de los desobedientes, abundan los desposeídos, los huérfanos y los indefensos. De modo que la lección está dirigida también a los adultos.
Cinco meses sin escuela, libros, ni maestros son suficientes para que Pinocho y Torcida contraigan la ―fiebre del burro‖ y completen su metamorfosis. Un suspiro, comparado con el año y medio de suspensión de clases presenciales plenas en nuestro país. Pensemos que hoy en Santa Fe un joven que ha cumplido 18 años puede no tener clases presenciales con horario completo, pero en cambio está habilitado para despuntar el vicio en el casino.
Cumpliendo los protocolos, faltaría más, que para la industria de la ludopatía se han actualizado convenientemente y con celeridad.
Casi diríamos que vivimos en el ―país de los juguetes‖, si no fuera porque en la Argentina ni el pan ni el circo están garantizados para los niños, entre quienes la pobreza supera el 60%. En Santa Fe, los comedores escolares no fueron reabiertos. Y, además del cierre prolongado de escuelas, los menores tuvieron prohibido durante meses la realización de actividades recreativas. Incluso al aire libre, y cuando estas medidas implicaban desconocer las recomendaciones de todas las agencias de salud pública más prestigiosas del planeta.
A la vista de todo el mundo, el autodenominado ―gobierno de científicos‖ perpetró una especie de ritual primitivo, por medio del cual convirtió a los menores en chivos expiatorios para conjurar imaginariamente la pandemia. Todo mientras faltaban insumos sanitarios, testeos y vacunas, y sobraban privilegios en la sombra del país de Jauja.
El aislamiento de los menores no bajó los contagios. Pero el hechizo no fue inocuo, como documenta María Victoria Baratta en el capítulo tercero de No esenciales. La infancia sacrificada (Libros del Zorzal, 2021). Las consecuencias catastróficas del cautiverio forzado para la salud integral de millones de niños, que eran previsibles, están comenzando a ganar visibilidad: deterioro de la salud física y mental, aumento de la deserción escolar y el trabajo infantil, pérdidas de aprendizaje, aumento de la violencia intrafamiliar y de los abusos sexuales, entre otras.
La ―paidofobia‖ (el odio, rechazo, desprecio o desaprensión por los niños y niñas) se convirtió en política de Estado. No es éste un concepto que pretenda escrutar las intenciones de los perpetradores. Los peores males se hacen en nombre del bien, por quienes se creen buenos. Nunca faltarán quienes dirán estar cuidando a nuestros niños mientras conducen el carro que los lleva hacia el centro de la noche. Podemos hablar de ―paidofobia‖ porque los resultados calamitosos de las medidas implementadas para la salud integral de los menores fueron los previstos, y los beneficios epidemiológicos, como se alertó desde el último tercio del año pasado, nulos o insignificantes.
Pienso en la paidofobia, además, en un sentido histórico y cultural más profundo, como un desprecio sistémico e institucionalizado por lo que los griegos llamaban ―Paideia‖. Un concepto difícil de definir, que puede ser traducido, según el contexto, por ―educación‖, ―cultura‖, ―literatura‖ o ―tradición‖, y que sintetizaba el proyecto político y pedagógico que en Grecia tenía por finalidad principal la formación de ciudadanos: el corazón de una sociedad justa.
El contraste entre aquel horizonte pedagógico y el actual se percibe con claridad. Hay que decir que la crisis de la ciudadanía es global. Pero a juzgar por las medidas ejecutadas fundamentalmente por los Estados dependientes, da toda la impresión de que en lugar de contribuir a la conversión de los niños y niñas en sujetos autónomos que construyan sociedades equitativas, procuran transformarlos en marionetas o en bestias de carga, o en abúlicos y enajenados individuos conformistas, miembros de sociedades profundamente desiguales (a decir verdad, los niños son las víctimas más vulnerables, no las únicas).
En el último año fuimos testigos del lento sacrificio de la niñez y la adolescencia en el altar de la ―mera vida‖: una vida que quienes gobiernan quisieran despojar de dignidad. Parece insensato, pero algún sentido (biopolítico) tiene: después de todo, nadie se in-digna si antes no aprendió a sentirse digno. Duele decirlo, especialmente en el mes de las infancias.
Los niños molestan porque no producen, ni se limitan a consumir. Viven del ocio, palabra que traduce fielmente el término griego skholé, del que deriva ―escuela‖: contrario exacto del neg-ocio, que los hombrecillos contemporáneos sacralizan. Los paidófobos producen espanto por su indiferencia, enojo por su impunidad, e indignación por su desvergüenza. Intriga, como escribe Santiago Alba Rico en Leer con niños (Random House, 2007), cómo es que al llegar a cierta edad ―han dejado de haber sido niños”. Como Pinochos al revés.
Emocionada por los logros del muñeco, que se convierte finalmente en el orgullo de su padre, mi hija asocia algo que aprendió en la escuela: José de San Martín, ―el padre de la Patria‖, le escribió a Merceditas que debía amar la verdad y odiar la mentira. La escucho con atención, mientras recapitulo en silencio las noticias de la semana.
Proseguimos con la lectura y, amparados por la ficción, aplaudimos la mudanza del títere en un niño de verdad.